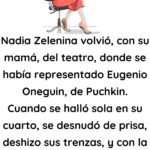Partí para explorar el reino de mi padre, pero de día en día voy alejándome de la ciudad y las noticias que me llegan son cada vez más escasas.
Empecé el viaje con treinta y pocos años y ya han pasado más de ocho, exactamente ocho años, seis meses y quince días de ininterrumpido camino. Al partir, creía que en pocas semanas alcanzaría fácilmente las fronteras del reino, pero no he dejado de encontrar nuevas gentes y nuevos pueblos; y en todas partes hombres que hablaban mi misma lengua, que decían ser súbditos míos.
A veces pienso que la brújula de mi geógrafo ha enloquecido y que, creyendo avanzar siempre hacia el Mediodía, en realidad quizá estemos dando vueltas en redondo, sin aumentar nunca la distancia que nos separa de la capital; esto podría explicar por qué no hemos llegado todavía a la última frontera.
Sin embargo, por lo general me atormenta la duda de que esa frontera no exista, de que el reino se extienda sin límite alguno y que, por mucho que avance, jamás podré llegar al final.
Me puse en camino cuando tenía ya más de treinta años, demasiado tarde quizá. Mis amigos, mis propios parientes, se burlaban de mi proyecto, considerándolo un inútil dispendio de los mejores años de mi vida. En realidad, pocos de mis fieles aceptaron partir conmigo.
Aunque irreflexivo —¡mucho más de cuanto pueda serlo ahora!— me preocupé de poder comunicarme durante el viaje con mis seres queridos, y elegí a los siete mejores caballeros de la escolta para que me sirvieran como mensajeros.
Creía, ignorante de mí, que tener siete era incluso una exageración. Con el paso del tiempo me di cuenta, sin embargo, de que eran pocos, y eso que ninguno de ellos ha caído nunca enfermo, ha tropezado con ningún bandolero ni ha reventado montura alguna. Los siete me han servido con una tenacidad y una devoción que difícilmente conseguiré nunca recompensar.
Para distinguirlos fácilmente les impuse unos nombres cuyas iniciales seguían el orden alfabético: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico y Gregorio.
Poco habituado a estar lejos de casa, envié al primero, Alessandro, la noche del segundo día de viaje, cuando ya habíamos recorrido unas ochenta leguas. A la noche siguiente, para asegurarme la continuidad de las comunicaciones, envié al segundo, después al tercero, luego al cuarto, y así sucesivamente hasta la octava noche de viaje, en la que partió Gregorio. El primero todavía no había regresado.
Nos alcanzó en el atardecer del décimo día, cuando estábamos montando el campamento para pasar la noche en un valle deshabitado. Supe por Alessandro que su rapidez había sido inferior a la prevista. Yo había pensado que, yendo solo y montado en un magnífico corcel, podría recorrer en el mismo tiempo el doble de distancia que nosotros. Sin embargo, sólo había podido recorrer una tercera parte más. Mientras nosotros avanzábamos cuarenta leguas en una jornada, él hacía sesenta, pero no más.
Lo mismo ocurrió con los demás. Bartolomeo, que partió hacia la ciudad en la tercera noche de viaje, nos alcanzó en la decimoquinta; Caio, que partió en la cuarta, no estuvo de vuelta hasta la vigésima. Muy pronto comprobé que bastaba multiplicar por cinco los días que se tardaba hasta el momento para saber cuándo volvería a darnos alcance el mensajero.
A medida que nos alejábamos de la ciudad, el recorrido de los mensajeros se alargaba cada vez más. Después de cincuenta días de camino, el intervalo entre la llegada de un mensajero y otro comenzó a espaciarse sensiblemente; mientras que antes veía llegar al campamento uno cada cinco días, este intervalo se transformó en veinticinco. La voz de mi ciudad se hacía cada vez más débil; pasaban semanas enteras sin que recibiera ninguna noticia de allí.
Al cabo de seis meses —ya habíamos atravesado los montes Fasanos— el intervalo entre una llegada y otra de los mensajeros aumentó hasta cuatro meses. Ahora ya me traían noticias lejanas; los sobres me llegaban arrugados y a veces con manchas de humedad debido a las noches pasadas al raso por quien me las traía.
Seguimos avanzando. En vano trataba de convencerme de que las nubes que ahora pasaban por encima de mí eran iguales a las de mi infancia, de que el cielo de la lejana ciudad no era diferente a la cúpula azul que se cernía sobre mí, de que el aire era el mismo, igual el soplo del viento, idénticas las voces de los pájaros. Las nubes, el cielo, el aire, los vientos, los pájaros, me parecían en verdad cosas nuevas y diferentes; y yo me sentía extranjero.
¡Adelante, adelante! Vagabundos que encontrábamos por las llanuras me decían que los confines no estaban lejos. Yo incitaba a mis hombres a no descansar, acallaba las palabras de desánimo que asomaban a sus labios.
Ya habían pasado cuatro años desde mi partida; ¡qué larga fatiga! La capital, mi casa, mi padre, se habían vuelto extrañamente remotos, casi no creía en su existencia. Unos veinte meses de silencio y soledad transcurrían ahora entre las sucesivas apariciones de los mensajeros.
Me traían curiosas cartas amarilleadas por el tiempo, y en ellas encontraba nombres olvidados, expresiones para mí insólitas, sentimientos que no conseguía comprender.
A la mañana siguiente, después de sólo una noche de reposo, mientras volvíamos a ponernos en camino, el mensajero partía en la dirección opuesta, llevando a la ciudad las cartas que yo tenía preparadas desde hacía tiempo.
Pero han transcurrido ocho años y medio. Esta noche, mientras cenaba a solas en mi tienda, ha entrado Domenico, que todavía conseguía sonreír a pesar del cansancio reflejado en su semblante. No lo veía desde hacía casi siete años. Durante todo este largo espacio de tiempo no ha hecho otra cosa que correr a través de prados, bosques y desiertos, cambiando quién sabe cuántas veces de montura, para traerme ese paquete de sobres que hasta ahora no he tenido ganas de abrir. Ya se ha ido a dormir y mañana mismo volverá a partir al alba.
Partirá por última vez. En la agenda he calculado que, si todo va bien, continuando yo mi camino como he hecho hasta ahora y él el suyo, no podré volver a ver a Domenico hasta dentro de treinta y cuatro años. Para entonces yo tendré setenta y dos. Pero empiezo a sentirme cansado y es probable que la muerte me sorprenda antes. Así que nunca más podré volver a verlo.
Dentro de treinta y cuatro años (o incluso antes, mucho antes). Domenico divisará inesperadamente los fuegos de mi campamento y se preguntará por qué entretanto he recorrido tan poco camino. Como esta noche, el buen mensajero entrará en mi tienda con las cartas amarilleadas por los años, llenas de absurdas noticias de un tiempo ya enterrado; pero se detendrá en el umbral, al verme inmóvil tendido en mi yacija, con dos soldados flanqueándome con antorchas, muerto.
Aun así, parte, Domenico, ¡y no me digas que soy cruel! Lleva mi último saludo a la ciudad donde nací. Tú eres el único vínculo que me queda con el mundo que en tiempos fue también mío. Los más recientes mensajes me han hecho saber que muchas cosas han cambiado, que mi padre ha muerto, que la Corona ha pasado a mi hermano mayor, que me consideran perdido, que han construido altos palacios de piedra en el lugar donde antes estaban los robles bajo los cuales yo solía jugar. Pero sigue siendo mi vieja patria.
Tú eres el último vínculo con ellos, Domenico. El quinto mensajero, Ettore, que me alcanzará, Dios mediante, dentro de un año y ocho meses, no podrá volver a partir porque no le daría tiempo a volver. Después de ti el silencio, oh Domenico, a no ser que finalmente encuentre los anhelados confines. Pero cuanto más avanzo, más me convenzo de que no existe frontera.
No existe, sospecho, frontera, al menos en el sentido que estamos habituados a pensar. No hay murallas de separación, ni valles divisorios, ni montañas que cierren el paso. Probablemente atravesaré el límite sin siquiera advertirlo e, ignorante, continuaré avanzando.
Por esto pretendo que, cuando Ettore y los otros mensajeros me hayan alcanzado de nuevo, no vuelvan a tomar el camino de la capital, sino que partan enseguida, precediéndome, a fin de que yo sepa con anterioridad lo que me espera.
De un tiempo a esta parte, por las noches se apodera de mí una ansiedad inusitada, y ya no es la nostalgia por las alegrías abandonadas, como me sucedía al principio del viaje, sino más bien la impaciencia por conocer las ignotas tierras a las que me dirijo.
Voy notando —y hasta ahora no se lo he confesado a nadie— que de día en día, a medida que avanzo hacia la improbable meta, el cielo irradia una luz insólita que nunca había visto, ni siquiera en sueños; que las plantas, los montes, los ríos que atravesamos, parecen estar hechos de una esencia diferente a la de nuestra tierra y que el aire trae presagios que no sé explicar.
Una esperanza nueva me llevará mañana por la mañana más adelante aún, hacia aquellas montañas inexploradas que las sombras de la noche están ocultando. Una vez más levantaré el campamento, mientras Domenico desaparecerá en el horizonte por la parte opuesta, para llevar a la ciudad lejanísima mi inútil mensaje.